Esta frase de Charles Simic (nacido Dušan Simić, 9 de mayo de 1938, en Belgrado, Serbia) es un estatuto en sí mismo. Lo cierto es que tener sentido y tener humor, a veces no va de la mano, sino que son socios para una duplicación de la necesidad; existe entre los conceptos destinatarios divergentes. Cuando se unen se formula una nueva plaza de un lugar común que, de tan ordinario, termina siendo apenas una perorata que sólo la inmanencia de su discurso puede acercarnos a ese lugar reservado a la risa. A ver. Un defensor de causas imposibles, un pusilánime de las leyes, aborda la defensa de su cliente, que plagió una novela completa de Salman Rushdie. La novela se puede llamar "Alí, el minotauro de Bagdad". Podría tratarse de un típico texto fantástico del ex fatwa, ex condenado, ex cameo en Bridget Jones's Diary. El texto se posiciona desde lugares conocidos sólo por la fantasía post-boom del bueno de Salman. Alí es un comerciante de telas, obvio, y depende en exclusiva de sus ventas. Sobrevive, hasta que un día no puede sino pensar en comerse el material, de por sí muy bellos y exquisitos, mostrando las características guardas arábigas, y esos motivos siempre alusivos a cualquier historia reiterada a Las Mil y una Noches. Una bazofia letal. Desesperado, Alí intenta vender su material en el mercado, persa, claro. Los comerciantes están dispuestos a pagarle minucias por trabajos que a ojos vista, tienen una elaboración artesanal que las encarece. Como su estómago urge por hallar algún contenido que sacie tamaño ardor de vacío, Alí accede a consentir un pésimo negocio que sólo le reditúa un alivio alimenticio de horas. Qué se le va a ser, la vida o la muerte. Ingiere, pero más tarde, lo dicho, de nuevo con hambre. Entonces Alí vuelve al mercado, habla con sus vendedores e intenta recuperar las telas, con argumentos débiles: algo así como una propuesta de empeño. Las telas le serían devueltas a cambio de ofrecer un servicio gratuito de peluquería, un dato que no estaba en la novela, pero que apareció de golpe como una forma de intimidar la legitimidad de lo cotidiano. El colmo es que Alí realiza su servicio de peluquería mientras vuela en círculos concéntricos alrededor de una mezquita privada (no las hay, claro), y para ello ofrece -modo yapa- cursos intensivos pero eficaces de levitación. Un espanto. Cuando se le pregunta por qué vuela mientras realiza los cortes, dice: "Una buena vista siempre es periférica"; con lo que el libro se desmadra definitivamente, porque es allí, justo en esa frase, donde la justicia cae en cuenta del plagio. La única noción que se zafó del camuflaje fue a caer en un desilusión constructiva. Claro, Rushdie jamás hubiera dicho semejante cosa, porque la idea de periferia es tan absurda en sus libros como la lengua que domina los personajes.
algo así como una propuesta de empeño. Las telas le serían devueltas a cambio de ofrecer un servicio gratuito de peluquería, un dato que no estaba en la novela, pero que apareció de golpe como una forma de intimidar la legitimidad de lo cotidiano. El colmo es que Alí realiza su servicio de peluquería mientras vuela en círculos concéntricos alrededor de una mezquita privada (no las hay, claro), y para ello ofrece -modo yapa- cursos intensivos pero eficaces de levitación. Un espanto. Cuando se le pregunta por qué vuela mientras realiza los cortes, dice: "Una buena vista siempre es periférica"; con lo que el libro se desmadra definitivamente, porque es allí, justo en esa frase, donde la justicia cae en cuenta del plagio. La única noción que se zafó del camuflaje fue a caer en un desilusión constructiva. Claro, Rushdie jamás hubiera dicho semejante cosa, porque la idea de periferia es tan absurda en sus libros como la lengua que domina los personajes.  La risa es un asunto periférico, desde ya; pero no por eso hace falta echarse brechtianamente el mundo hacia delante, basado en simbologías tan elementales como los cortes estéticos, o bien la distancia que ello impone para realizarlo. Todo muy chirle, forzoso, antigravitatorio. Después, lo previsible: Alí planea como un Boeing 707 y se estrella contra una humilde vivienda, matando a toda una familia de inocentes, con lo que la imagen de las Torres Gemelas queda definitivamente cristalizada por la frivolidad. De allí el fracaso convertido en plagio, o mejor, en un intento bajo de distopía. Pero la novela, que debiera justificar por algún resquicio su título ("Alí, el minotauro de Bagdad"), encuentra en una futilidad una cosmovisión: Alí se estrella contra una casa en el momento en que la ropa y las sábanas lavadas de una familia estaban tendidas, secándose al sol, lo que convertía a la repentina brisa en torero y al pobre
La risa es un asunto periférico, desde ya; pero no por eso hace falta echarse brechtianamente el mundo hacia delante, basado en simbologías tan elementales como los cortes estéticos, o bien la distancia que ello impone para realizarlo. Todo muy chirle, forzoso, antigravitatorio. Después, lo previsible: Alí planea como un Boeing 707 y se estrella contra una humilde vivienda, matando a toda una familia de inocentes, con lo que la imagen de las Torres Gemelas queda definitivamente cristalizada por la frivolidad. De allí el fracaso convertido en plagio, o mejor, en un intento bajo de distopía. Pero la novela, que debiera justificar por algún resquicio su título ("Alí, el minotauro de Bagdad"), encuentra en una futilidad una cosmovisión: Alí se estrella contra una casa en el momento en que la ropa y las sábanas lavadas de una familia estaban tendidas, secándose al sol, lo que convertía a la repentina brisa en torero y al pobre  Alí, peluquero famélico, en un toro terrorista que embiste contra esas sábanas y atraviesa la vivienda destruyendo todo a su paso, incluso a él mismo. Qué pobreza existe en toda reversión de un mito, aunque esta actualización de la bestia cretense es menor por donde se la analice. Esto no causa gracia ni dolor; sí tal vez cierta misericordia por la manifiesta escasez de imaginación en un escritor enfrentado a sus limitaciones, que son copiosas. Si tuviera el plagiador la gracia de Johnatan Swift, habría descubierto que no existe la risa sin la mediación de la tragedia, y que una carcajada es la prolongación eficaz de cualquier mirada oblicua sobre el mundo. Pero en la novela del imitador no hay mundo, apenas sucesos sin historia. Y a nadie puede darle un atracón de risa por algo tan invisible. Por ejemplo, tomemos un poema de Simic de su libro The World Doesn't End. El poema no tiene título, y dice: "La comedia de los errores en un elegante restaurante del centro de la ciudad. // La silla es realmente una mesa que se burla de sí misma. El perchero acaba de aprender a dar propina a los camareros. A un zapato le sirven un plato de caviar negro. // 'Mi querido y muy estimado señor', dice una palmera desde su maceta a un espejo, 'es absolutamente inútil que se ponga nervioso'". ¿Qué es lo que hace ruido en ese texto; que el perchero dé propina o que haya aprendido a darla? Ese dato, que puede ser absurdo y abrir, si quisiera, una ventana rápida a la comi
Alí, peluquero famélico, en un toro terrorista que embiste contra esas sábanas y atraviesa la vivienda destruyendo todo a su paso, incluso a él mismo. Qué pobreza existe en toda reversión de un mito, aunque esta actualización de la bestia cretense es menor por donde se la analice. Esto no causa gracia ni dolor; sí tal vez cierta misericordia por la manifiesta escasez de imaginación en un escritor enfrentado a sus limitaciones, que son copiosas. Si tuviera el plagiador la gracia de Johnatan Swift, habría descubierto que no existe la risa sin la mediación de la tragedia, y que una carcajada es la prolongación eficaz de cualquier mirada oblicua sobre el mundo. Pero en la novela del imitador no hay mundo, apenas sucesos sin historia. Y a nadie puede darle un atracón de risa por algo tan invisible. Por ejemplo, tomemos un poema de Simic de su libro The World Doesn't End. El poema no tiene título, y dice: "La comedia de los errores en un elegante restaurante del centro de la ciudad. // La silla es realmente una mesa que se burla de sí misma. El perchero acaba de aprender a dar propina a los camareros. A un zapato le sirven un plato de caviar negro. // 'Mi querido y muy estimado señor', dice una palmera desde su maceta a un espejo, 'es absolutamente inútil que se ponga nervioso'". ¿Qué es lo que hace ruido en ese texto; que el perchero dé propina o que haya aprendido a darla? Ese dato, que puede ser absurdo y abrir, si quisiera, una ventana rápida a la comi cidad, sin embargo atrae nuestra intriga por el hecho de que allí, en esa danza macabra de objetos, está la marca de un aprendizaje. Si algo no se puede tolerar es que alguna cosa indefinida reciba una instrucción para nada, sobre todo tratándose de la única forma en que cualquier desperdicio consciente pueda mutar en materia solidaria: la propina. Simic, que con razón exige un mundo con sentido del humor, logra en sus textos volvernos cuña de una perversidad familiar. ¿Qué otra cosa puede ser esa recomendación de la palmera a un espejo que descree de la representación, sino la condición misma de todo destino que no puede refractar la corrosión por mímesis? Si no se cree en la fatalidad, en ese reaseguro de la normatividad antes de publicitarse como naturaleza, entonces la resistencia a un espejo no será mera incomodidad: su reflejo habrá estallado y esparcido esos cristales con que multiplicar por fin su reflejo. Ante la posibilidad de una realidad, miles. Simic prefiere que la comicidad no descanse en el absurdo (Samuel Beckett
cidad, sin embargo atrae nuestra intriga por el hecho de que allí, en esa danza macabra de objetos, está la marca de un aprendizaje. Si algo no se puede tolerar es que alguna cosa indefinida reciba una instrucción para nada, sobre todo tratándose de la única forma en que cualquier desperdicio consciente pueda mutar en materia solidaria: la propina. Simic, que con razón exige un mundo con sentido del humor, logra en sus textos volvernos cuña de una perversidad familiar. ¿Qué otra cosa puede ser esa recomendación de la palmera a un espejo que descree de la representación, sino la condición misma de todo destino que no puede refractar la corrosión por mímesis? Si no se cree en la fatalidad, en ese reaseguro de la normatividad antes de publicitarse como naturaleza, entonces la resistencia a un espejo no será mera incomodidad: su reflejo habrá estallado y esparcido esos cristales con que multiplicar por fin su reflejo. Ante la posibilidad de una realidad, miles. Simic prefiere que la comicidad no descanse en el absurdo (Samuel Beckett  es un ejemplo directo de esto), porque donde funciona la autoconsciencia se construye una moral discursiva, y lo cómico no tiene moral, es el reverso de la autoconsciencia, porque presta oídos a lo imitativo que conlleva la risa. Y para eso se necesita un sentido de la estética, que es un sentido de la ética. Reirse es rebobinar todo olvido moral. Los libros de Simic consiguen arribar al umbral donde los objetos conversan sobre sí mismos, en un universo de proporciones oníricas, sin escala. Rushdie y su epígono imitador no pueden con un mundo cuya única virtud es deslizarse fuera de la gravedad, como si los trucos en literatura, lo mismo que en la magia, no tuvieran explicación posible, y jamás pudieran ser desarmados como piezas de un mismo juguete.
es un ejemplo directo de esto), porque donde funciona la autoconsciencia se construye una moral discursiva, y lo cómico no tiene moral, es el reverso de la autoconsciencia, porque presta oídos a lo imitativo que conlleva la risa. Y para eso se necesita un sentido de la estética, que es un sentido de la ética. Reirse es rebobinar todo olvido moral. Los libros de Simic consiguen arribar al umbral donde los objetos conversan sobre sí mismos, en un universo de proporciones oníricas, sin escala. Rushdie y su epígono imitador no pueden con un mundo cuya única virtud es deslizarse fuera de la gravedad, como si los trucos en literatura, lo mismo que en la magia, no tuvieran explicación posible, y jamás pudieran ser desarmados como piezas de un mismo juguete.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
"Lo que nadie quiere confesar es que hay tanta gente sin sentido del humor como gente sin sensibilidad estética"
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)












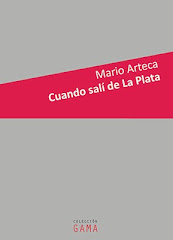











No hay comentarios.:
Publicar un comentario